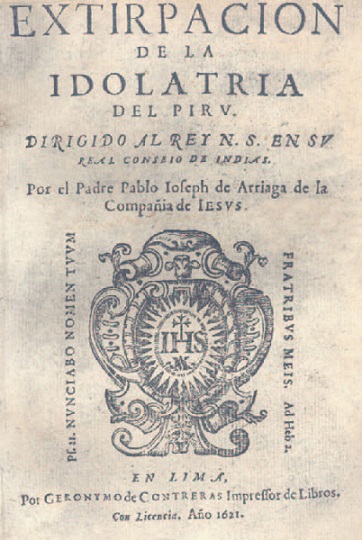Misionero en Filipinas y escritor de la primera gramática japonesa en español en 1738
 |
| MELCHOR OYANGUREN |
Melchor Oyanguren nació en 1688, en Salinas de Leniz, Guipúzcua.
En 1705, Melchor Oyanguren de Santa Inés ingresó en la Orden de los franciscanos descalzos, donde adquirió amplios conocimientos en lenguas latina, griega y hebrea.
En 1717, participó en una misión al Japón, permaneciendo en Filipinas ante la prohibición del Imperio japonés de recibir en sus tierras a europeos, menos aún si estos eran religiosos. Luego, volvió a España por su mala salud. En 1721, partió por segunda vez en misión francisca a las islas Filipinas, donde permaneció hasta 1732, año en el cual regresó de nuevo a México. De aquí vino a España en 1744, donde murió tres años después.
En Filipinas hizo grandes estudios en las lenguas china, japonesa, tagalo, malayo y anamítico, que llegó a dominar a la perfección. Realizó la primera comparación del japonés con otros idiomas "exóticos", como el tagalo, el chino, el malayo y el vasco, su lengua nativa, añadiendo la nueva dimensión a la técnica. Fue uno de los primeros lingüistas en agrupar idiomas del tipo aglutinante, confrontando el euskera y el castellano con el japonés.
 |
| TAGALYSMO ELUCIDADO |
Escribió 4 gramáticas, consideradas por los expertos de gran valor lingüístico escrito sobre el tagalo y el japonés:
Arte de la lengua japonesa, dividido en quarto libros según el arte de nebrixa. Con algunas voces propias de la escritura y otras de los lenguages de Ximo y del Cami, y con algunas perifrases y figuras. El Arte japona fue publicado en marzo de 1738, está considerada la primera gramática del japonés traducida a la lengua española. En él se han descubierto conceptos de gran importancia por las curiosas observaciones que el autor hace sobre la uniformidad y divergencia del japonés con otros idiomas orientales y los idiomas europeos. Hoy en día, los orientalistas consideran este Arte japona como única en su clase y de suma utilidad para el estudio del idioma japonés.
Tagalismo elucidado y reducido a la latinidad de Lebrija... y con allusion que en su uso y composición tiene con el dialect chino-mandarin, con las lenguas hebrea y griega, fue publicado 1742, en México. Esta gramática tagala tuvo el mismo carácter descriptivo que la gramática japonesa.
Diccionario trilingüe Tagalo-castellano-cántabro, obra de mucho mérito, que no se llegó a imprimir, y cuyo original lo guarda la comunidad franciscana.
Arte chínico, publicado como la mayoría de sus obras en 1742.
Por último, dedicado a su lengua natal, escribió un Arte de la lengua Vascongada y Cantabrismo elucidado.
 |
| ARTE DE LA LENGUA JAPONESA |